
LA EUCARISTÍA EN EL MARCO PASTORAL
El Año Eucarístico Arquidiocesano es una gracia especial, un don para la Iglesia y para todos los hombres y mujeres de nuestra provincia. Gracia que no se puede dejar pasar sin empaparnos de la salvación que se nos ofrece en la Eucaristía.
La riqueza espiritual que brota de la Eucaristía, es una invitación a repensar y recrear pastoralmente nuestro ideal de Iglesia que proyectamos: Iglesia viva, fraterna, servidora y misionera. Todos estos aspectos tocan el fondo de nuestras propias vidas y responden sin ambigüedades a las aspiraciones humanas de libertad, de justicia, de verdad, de amor y de paz.
Cuando el Señor nos invita a mirar la realidad desafiante de nuestro pueblo, nos dice: “Denles ustedes de comer” (Mc. 6,37) y urge a despertar nuestra responsabilidad en el quehacer cotidiano y en el compartir con todos esta extraordinaria misión.
A lo largo del camino pastoral de nuestras comunidades, hemos desentrañado las exigencias profundas que enseña la “Eucaristía”; desde ella se palpa el hambre de vida, de justicia, de esperanza y de paz que tiene el hombre de hoy, aunque él mismo, a veces, lo ignore.
Esta realidad campea por todo nuestro Tucumán: “El hombre tiene hambre de Dios y hambre de pan” (Juan Pablo II). Es una constatación actual y vigente en nuestro país, que hiere el corazón y que interpela la conciencia cristiana.
“Denles ustedes de comer”: así como Jesús se dirigió a los apóstoles, con la misma fuerza y vigor nos dice a nosotros sus discípulos. Él es quien llama y convoca a esta Iglesia de Tucumán a saciar el hambre de tantas vidas marcadas por el individualismo, la pobreza, la exclusión, la desorientación, y las marginaciones sociales antiguas y modernas. Hay aún entre nosotros, muchísimos hermanos y hermanas que no han recibido el pan de vida.
•Hay hambre de la Palabra.
•Hambre del Cuerpo y la Sangre del Señor
•Hambre de dignidad, libertad, respeto, justicia, trabajo, salud, educación. Hambre que no se sacia con gestos pasajeros u ocasionales, ni con enfrentamiento entre hermanos. En una palabra, hambre de dignidad humana y dignidad de hijos de Dios.
Hambre de la Palabra, la de Jesús que marca el camino, que da seguridad, valentía y esperanza; Palabra que no defrauda en medio de tantas palabras vacías, llenas de mentiras, de ilusiones que confunden, desorientan y originan crisis de valores, eliminando los principios básicos de la moral y la ética. “¿Señor, a quién iremos? ¡Sólo tú tienes palabras de vida eterna!” (Jn. 6,68).Y nuestros hermanos hoy necesitan esa Palabra de Jesús, pronunciada por cada cristiano y hecha vida en concretos gestos evangélicos.
Hambre del Cuerpo y la Sangre del Señor. Hoy más que nunca la Iglesia debe pedir al Señor con insistencia: “Danos siempre de ese pan” (Jn. 6,34). Nuestra Fe en la Eucaristía no debe ceder ante el desconcierto de ciertos ritualismos vacíos, de individualismos e intimismos que privan nuestra vida y compromiso de la fuerza que brota de esta fuente de vida eterna. El Señor de la Eucaristía nos vuelve a decir: “El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed” (Jn. 6,35).
Hambre de pan: sí, en nuestra sociedad, el hambre ha aumentado. La falacia de un modelo globalizante ha agudizado la pobreza en los sectores más vulnerables y ha alcanzado a otros grupos sociales. Las consecuencias son los graves conflictos, la violencia, los enfrentamientos, la inseguridad ciudadana y la corrupción que irrumpe en lo privado y en lo público. Se han debilitado las organizaciones intermedias y se apunta a la destrucción de la familia como Santuario de la vida. Hoy nuestro Tucumán está con hambre de justicia social, de educación seria, de trabajo estable, de compromiso ciudadano. Y el Señor hoy nos dice “Denles ustedes de comer”.
1. La Eucaristía nos hace casa y escuela de comuniónAnte la dispersión generalizada, Dios, a través del profeta Isaías, nos invita a reconstruir la esperanza en bien de todos los pueblos: “Llegará el tiempo de congregar a todos los pueblos y lenguas; vendrán y contemplaran mi gloria” (Is 66,18).
Jesús hace lo mismo con nosotros, nos llama, nos convoca a volver al Cenáculo, nos pide sentarnos a la mesa con Él y los doce, quiere compartir con nosotros su vida, su amor, la entrega de su vida por amor hasta la muerte y resurrección y hacer a todos discípulos y comensales de su Reino.
Nos convoca a:
•vivir la reconciliación con Dios y los hermanos, VER nuestra vida,
•a escuchar su Palabra que ilumina nuestra realidad, JUZGAR desde le Evangelio,
•para vivir la comunión con Él y con los hermanos
•y así trabajar en la construcción del nuevo Pueblo de Dios, MISIÓN‑ACTUAR
La unidad que el Señor pide es algo vital. Es unión con Él y en Él con los hermanos. La relación entre las ramas y el tronco es signo de la comunión de los creyentes con Cristo, relación de amor, relación eucarística y comprometedora.
Permanecer en Jesús exige una relación personal, íntima y existencial, como las ramas deben permanecer unidas al tronco si quieren tener vida. Sólo así se es discípulo misionero, sólo así se dan frutos de vida, ante tantos signos de muerte.
Así nos vamos haciendo Iglesia, una Iglesia viva, Cuerpo místico de Cristo, que da testimonio de unidad y amor “para que el mundo crea” (Jn 17,21), que se hace visible, palpable, concreta en los vínculos que nos unen a todos los miembros del Pueblo de Dios.
“La espiritualidad de comunión nos permite valorarnos unos a otros de corazón y apreciar la riqueza de unidad en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios”. [1]
Si estamos convocados a la unidad, no podemos pensar que comulgamos con el Señor si no comulgamos con los hermanos. Este es un misterio sublime que brota de la Eucaristía, porque “La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía”[2].
La Eucaristía hace que la Iglesia alimente y haga crecer la Fraternidad.
La finalidad de la Eucaristía es precisamente “la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo”. Ciertamente “no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la sagrada Eucaristía”[3].
Convocados en comunión:
•Entramos en comunión con el Señor y los hermanos por medio de la Palabra y el Cuerpo de Jesús.
•Para ser instrumentos de comunión, promotores de Comunión, vínculo de Comunión fraterna en la sociedad fragmentada de hoy.
La fuerza que brota de la Eucaristía nos invita a:
•acercarnos al hermano que está lejos, que no aceptamos o estamos peleados,
•salir a buscar al hermano que necesita una mano amiga que lo levante de su postración,
•ofrecerle el pan del consuelo, la esperanza y la dignidad
•comprometernos en las estructuras de la sociedad para transformarla desde dentro con la fuerza del Evangelio, como misioneros y testigos valientes del Reino de Dios.
2. La Eucaristía nos hace Iglesia solidaria
Cada vez que celebramos la Eucaristía hacemos presente, en el tiempo, el gesto solidario más grande de la historia: Jesús entrega su vida por nosotros para salvarnos y devolvernos a las manos del Padre misericordioso que nos creó para la felicidad y que acostumbramos desestimar cuando pecamos.
La Eucaristía es la fuente y el corazón de la Iglesia, porque en ella está Cristo mismo, pan de vida, que nos hace fuertes para vivir el Evangelio. Perfecciona nuestra incorporación al Pueblo de Dios y nuestra pertenencia al Señor, al unirnos íntimamente a Él y congregarnos como hermanos en una misma mesa.
Nada se puede pensar ni hacer en la Iglesia sino en relación a este sublime misterio donde se renueva nuestra redención.
•Allí Jesús nos nutre y nos fortalece para el esfuerzo cotidiano.
•Allí participamos del pan partido que se distribuye entre los hombres, como lo fueron en figura aquellos panes que Cristo multiplicó en el desierto, al dar de comer a una multitud en un gesto de amor y de solidaridad con los demás.
La Eucaristía es el sacramento del amor, y el amor es lo más profundo del ser. Del amor brota la bondad, la honradez y toda virtud. Por eso es el corazón de la vida cristiana. El mismo Dios, que vino a compartir la suerte de la humanidad haciéndose hombre y dándonos su vida, se auto revela como amor y nos convoca a imitarlo, amando a los demás y solidarizándonos con ellos.
Sin solidaridad no podríamos ser Iglesia, porque ella se construye con los carismas y los dones conferidos a cada cristiano, cuya unidad proviene del Espíritu que los dona, y cuya diversidad hace posible que todo el mundo pueda ser evangelizado hasta llegar a la unidad de la fe y al conocimiento más perfecto de Jesucristo.
Jesucristo, en la parábola del buen samaritano, nos enseña qué es la solidaridad.
Los Papas la han llamado: “amistad”, “caridad social” o “civilización del amor”, es la expresión misma de la vida de la Iglesia, un compromiso firme y perseverante por el bien de todos, una virtud cristiana, atenta a las necesidades del prójimo, que nos invita a mirarlo como a imagen viva de Dios.
Solidaridad es lo contrario de egoísmo. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por las necesidades de los hermanos; conjunción de esfuerzos para hacer el bien. El ser humano tiene necesidad de integración, busca asociarse con sus semejantes y demanda de los demás el complemento requerido para cualquiera de sus carencias. Con esta virtud, que debe ser cultivada y practicada mediante toda clase de asistencia y de colaboración fraterna se concreta en lo temporal el mandato de amor al prójimo que Jesucristo nos pide en su evangelio.
En nuestro entorno, turbado hoy por tantos conflictos y empobrecido por la falta de oportunidades, los hechos solidarios se hacen imprescindibles para asistir a los más carecientes y para que nos animemos a restaurar juntos la comunidad, hasta alcanzar un país nuevo, más justo y más cuidadoso de la dignidad de todos sus habitantes. Tenemos, en Dios Creador, un mismo origen y un mismo destino y Cristo nos señala repetidamente que todos somos hermanos.
En la parábola del buen samaritano, Jesús nos pregunta si sabemos quién es nuestro prójimo.
Suele ser fácil para cualquiera mostrar amor fraterno a los que constituyen su entorno: los familiares, amigos más cercanos, alguno que otro necesitado o enfermo a quien se acostumbra ayudar.
Jesús nos propone una solidaridad sin límites para descubrir al hermano que en cada momento de la vida necesita nuestra especial atención. Aquel hombre cualquiera de la parábola, caído a la vera del camino y cuántos están hoy así en nuestro Tucumán. Es el hombre que Dios nos pone delante, el hombre desconocido, el extranjero de un pueblo hostil, ese es nuestro prójimo, porque todos somos hermanos.
La Eucaristía nos da fuerza para sentir como prójimos a todos los demás y nos solidariza con ellos en la mesa que nos reúne. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. “...juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan”.
Para formar la Iglesia estamos unidos con Cristo Cabeza. Pero esa participación eclesial perfecciona la Eucaristía, esa comunión de hermanos, no puede realizarse sin la respuesta ética de compartir con los otros dones espirituales y los bienes de la tierra.
Cuando nos acercamos a recibir al Señor en la comunión eucarística, buscamos inundarnos de caridad, que es amor de Dios. Esta es la suprema perfección del ser humano, porque su meta es el encuentro con Él. Pero Dios no puede ser amado si no amamos al prójimo. Juan nos enseña que: “El que dice amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?”
Ante la realidad de un mundo desigual e injusto que excluye de si a una enorme porción de la humanidad, la comunión del amor con el Señor se nos vuelve compromiso de solidaridad, individual y cotidiana, y también social y política.
Vivir la fraternidad que Cristo nos propone al hacernos hijos de Dios en el bautismo, es una exigencia fundamental del ser cristiano. Para hacerla posible, la Eucaristía nos da fortaleza y “nos transforma en el alma que sostiene al mundo” porque “de ese Sacramento brota la caridad y la solidaridad”, ya que su fin es llevarnos a la unión con Dios y a la comunión con todos los hombres.
Jesús esta presente allí para ser alimento de nuestra espiritualidad y fortalecer con su gracia el empeño por el amor, que la pobreza de nuestras fuerza no nos permite alcanzar.
3. La Eucaristía nos envía, nos hace Iglesia misioneraLa vivencia maravillosa del encuentro con Cristo Vivo en la Eucaristía podría llevarnos a una conclusión no del todo correcta: quedarnos aquí y hacer nuestras carpas lejos de las realidades convulsionadas ¡Qué bien estamos aquí!.
Fue la tentación de los apóstoles en el Tabor. Aquí no hay otra salida “sino bajar al llano”. Así lo quiere el Señor: “bajar al llano” de nuestra vida y de la vida de nuestra provincia. La Eucaristía se convierte en mensaje para nuestros hogares, campos, lugares de trabajo, en nuestras escuelas y oficinas. Allí se parte y se comparte el Pan de Vida porque los que tienen hambre y sed de justicia no pueden esperar indefinidamente.
Hay que “bajar al llano”, allí están las muchedumbres que quieren conocer al Señor y encontrar en Él la paz que un mundo hostil no les puede dar. Así podría escribirse nuestra historia como espacio que eleve a las personas sin seguir creando vergonzantes mendicidades.
El salmista nos dice “vean qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos” (Salmo 133,1).
Esta unidad es el primer servicio al Reino, que es la misión de la Iglesia.
La misión encuentra en la Eucaristía su fuente de vitalidad.
Eucaristía y misión forman un binomio inseparable.
•Sin la Eucaristía la misión se multiplica en activismo estéril.
•Sin la “misión” la Eucaristía se reduce a mero intimismo.
Cada Santa Misa termina con el envío: “pueden ir en paz”. Es un trabajo que se nos da.
“Quien encuentra a Cristo en la Eucaristía no puede no proclamar con la vida el amor misericordioso del Redentor”[4].
El encuentro con Cristo es transformante. Es imposible comer su Cuerpo y beber su Sangre y quedar indiferentes, insensibles; si recibimos su Vida no es para dilapidarla en cosas superfluas o esconderla por cobardía frente a los crecientes signos de muerte.
“Pueden ir en paz” no es una despedida que adormece la conciencia, es contar al mundo que hemos estado con el Señor de nuestras vidas.
Es una misión que destierra la esquizofrenia de la separación entre la fe y la vida, entre la fe y la ética, entre la fe y la ciencia. He aquí una misión que nos desinstala.
Es en el “llano” que se pueden construir espacios de libertad personal y social.
Con obras y palabras anunciaremos “lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos” (1 Jn. 1,14).
Hoy la gente espera que esta realidad se repita, espera que alguien anuncie un Dios capaz de saciar el hambre de su pueblo, no sólo hambre física sino hambre de verdad y de auténtica libertad.
Discípulos misioneros en Tucumán – icono multiplicación de los panes (Mc.6)
La “multiplicación de los panes” es un hecho que sigue teniendo grandes consecuencias para el pueblo y para la Iglesia y para las multitudes en esta etapa de la historia.
“Los doce” que vuelven de una experiencia misionera, están ansiosos para dar a conocer a Jesús sus logros y dificultades. Hablan de los signos del Reino, de la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Compartamos estos años de planificación pastoral y evaluemos lo realizado.
En este camino pastoral “hemos estado con Jesús”, le contamos nuestras preocupaciones y sufrimientos. En la Eucaristía, Jesús nos vuelve a decir “vengan a mí todos los que se sienten cansados y agobiados porque Yo los aliviaré” (Mt 11,28) y hemos gustado en comunidad el pan de los hijos.
Jesús ha estado con nosotros al igual que con los discípulos, pero sus oídos atentos escucharon el clamor de una multitud que lo buscaba. Él siente compasión de la gente (ver Mc 6,34) renuncia al “descanso” y le brinda su palabra y carga sobre sí sus problemas y sufrimientos.
El Maestro nos da el ejemplo. El estar con Él no puede alejarnos de las situaciones históricas de los desamparados y al igual que Él, nos corresponde ser solidarios con sus justas aspiraciones.
Solidaridad profunda, no frases hechas que diluyen los compromisos. Cuando los discípulos perciben la situación de la muchedumbre: la falta de espacio para descansar, ya anochece y no hay comida para tanta gente, le sugieren a Jesús la solución más fácil: “despide a la gente”.
“Despide a la gente” es hoy una postura que la toman los grandes por miedo a perder posiciones, los pequeños que sueñan con respuestas inmediatistas, y aún algunos creyentes que no acaban de entender al Dios de la vida para todos.
“Despide a la gente” es para muchos hoy privar de la vida, es asfixiar a pueblos enteros con imposiciones esclavizantes, es aferrarse a los sistemas de corrupción o lo es también depredar la misma creación sólo para asegurar tesoros al servicio de lucros egoístas.
Jesús no subestima el problema y no se deja llevar por la facilidad. Su respuesta es contundente, es una orden: “denles ustedes de comer”.
Nosotros, discípulos, no podemos desentendernos de la gente; hay que encontrar respuestas a sus necesidades; organizando, planificando, sirviendo y entregando para compartir lo poco que hay.
Después del prodigio de la multiplicación de los panes todos saben que es urgente compartir lo que se ha recibido. A eso apunta la misión.
“Pan y peces” es la comida para todos, compartida entre todos, sin exclusiones. Eso es practicar la Palabra y compartir el Pan de Vida.
La mesa del Señor en la Eucaristía no es una mesa cerrada para elegidos y puros; está abierta a quienes desean beneficiarse con la salvación “don que la Eucaristía hace presente sacramentalmente a lo largo de la historia: “hagan esto en memoria mía”.
La Iglesia debe hacerse presente en los lugares donde nadie quiere ir, debe estar en el corazón del dolor y de los conflictos. Todo esto y mucho más involucran el “navega mar adentro”, el “cruzar a la otra orilla”.
El valor para la misión nos viene del banquete pascual. “La Eucaristía es el consuelo y la prueba de la victoria definitiva para quien lucha contra el mal y el pecado, es el “Pan de Vida”que sostiene a cuantos se hacen “pan partido” para los hermanos, pagando a veces incluso con el martirio.
Martirio es palabra que nos impacta y escandaliza, sin embargo sabemos que es el precio que se tiene que pagar si queremos ser fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado: la Evangelización.
Esta querida Iglesia que peregrina en Tucumán, en este Año Eucarístico, se encuentra ante el desafío de evangelizar, de trasformar la cultura con la fuerza del Evangelio en camino al Bicentenario de la patria tan bendecida y tan necesitada de Dios.
La Eucaristía nos congrega como Iglesia, casa abierta y misionera, que se proyecta hacia afuera, movida por el Espíritu del Resucitado, fuerza que lanza a la misión, porque: “Para evangelizar el mundo son necesarios apóstoles "expertos" en la celebración, adoración y contemplación de la Eucaristía”. Y sobre todo resuenan con nuevo ímpetu las palabras de Pablo: “¡Ay de mi si no evangelizara!” (1 Cor, 9,16).
El camino evangelizador que nos proponemos es el testimonio viviente de la comunión, es el esfuerzo y el camino comunitario que debemos emprender como Pueblo de Dios para responder a las urgencias de la evangelización en la nueva etapa pastoral, en el camino “hacia el Bicentenario en Justicia y Solidaridad”.
4. María, mujer eucarística

Deseamos aprender de ella el mensaje eucarístico. María, siempre y con seguridad, exige que su pueblo devoto logre un encuentro eficaz y transformador con Jesucristo. Su intervención oportuna, en las bodas de Caná, señala la presencia silenciosa de Jesús. Su súplica, casi un susurro, descubre a su Hijo la posibilidad de socorrer a una familia en apuros. Da órdenes, dispone el adelanto de la hora de Cristo e indica el método para llegar a su corazón: “Hagan todo lo que él les diga”.
María, Mujer Eucarística, se identifica con el Misterio de Cristo y de la Iglesia. Ella anticipa la Eucaristía de su Hijo y de la Iglesia. Existe una identidad eucarística compuesta de obediencia al Padre, de cruz y de incondicional donación de amor.
María aprende a obedecer al Padre cuando, por intermedio del Ángel, le es ofrecida la misión de ser la Madre de Dios. María interviene en la vida diaria del pueblo proponiendo a Jesús, presente en la Eucaristía, como respuesta divina a la indigencia y a la desesperación.
La Acción de Gracias que Cristo realiza en la Eucaristía, no se puede reducir a un sentimiento de gratitud. Es una actitud esencial de obediencia al Padre que incluye la Redención por el exclusivo y misterioso camino de la muerte en cruz.
Ella es el modelo perfecto de nuestra participación en la Eucaristía. Su docilidad al Don de Dios, mediante un corazón puro y pobre, es la condición indispensable para hacer fructífera nuestra comunión con el Cuerpo y Sangre de Jesucristo. San Pablo lo expresa con términos fuertes y expresivos: “Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación”.
María resiste cualquier examen, su docilidad y pobreza son perfectas, únicamente inferiores a las de su Hijo divino. En la historia, como tiempo de su universal intercesión, se empeña en atraer a los hombres a Jesucristo, presente en la Iglesia y en la Eucaristía.
Los peregrinos a sus Santuarios intentan llegar a la reconciliación y a la Comunión; sufren cuando se hallan distanciados de esos sacramentos por dificultades momentáneamente insalvables. María sigue atrayéndolos, mantiene y acrecienta el deseo de Jesús; realiza una intensa tarea de transformación hasta el logro del ideal propuesto.
La Virgen garantiza nuestro devoto encuentro con Jesucristo Sacramentado. En ella depositamos el esfuerzo de nuestra peregrinación y de su maternidad virginal recibimos a su Hijo y Salvador, reconciliador y autor exclusivo de nuestra auténtica fraternidad. Ciertamente no podemos pensar a Cristo y a su Iglesia sin María. Escapa a todo proyecto humano el modo elegido por Dios para librarnos del pecado y hacernos sus hijos. Así lo ha creído la Iglesia durante su extensa y trabajosa historia de fidelidad. Ella cuida la pureza de nuestros corazones, recuperada por la penitencia, y orienta nuestro compromiso histórico para hacer de Tucumán un pueblo fraterno y justo, solidario y respetable, austero y definitivamente fiel a sus nobles y cristianas tradiciones.
Acudamos a Ella, en su advocación de Nuestra Señora de la Merced. Que como madre y hermana, nos conduzca a la mesa de su hijo Jesús.
Este extraordinario fervor debe extenderse a todo el año eucarístico que celebramos y durante toda nuestra vida.
Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con Él.
Así como María, primera misionera, acompañó a Jesús y a los apóstoles, acompañe hoy a nuestra Iglesia en Tucumán en la Misión que Cristo le encomienda.
En este Año Eucarístico, año de evaluación y de planificación, año de acción de gracias y de impulso misionero hacia el bicentenario de la patria, pongámonos confiadamente en sus manos de Madre.
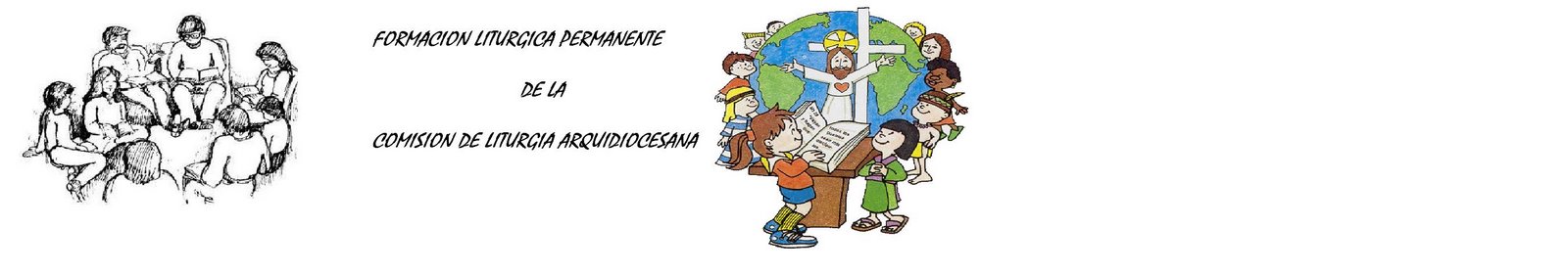
No hay comentarios:
Publicar un comentario